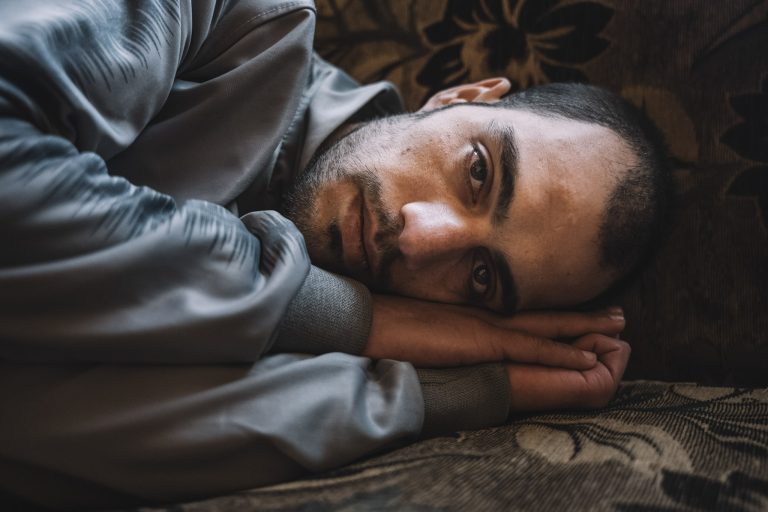Emergencia climática y acceso a la salud: las conclusiones que nos deja el IV Congreso

Cuando el clima extremo golpea, las personas en situación de vulnerabilidad son las más afectadas. Lo hemos comprobado en la dana de Valencia y en todas las catástrofes naturales en las que hemos actuado. La emergencia climática agrava las desigualdades en el acceso a la salud y pone a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario.
En este contexto, es más necesario que nunca que estemos preparados y preparadas para abordarla y garantizar el acceso a la salud sin dejar a nadie atrás. Durante dos días hemos reunido en València a personas expertas donde hemos debatido y reflexionado sobre esta y otras muchas cuestiones en el IV Congreso Internacional sobre Accesibilidad a los Sistemas Públicos de Salud. El encuentro, que ha sido reconocido de interés sanitario por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València y, de forma virtual y simultánea, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante.
Hoy te contamos las principales conclusiones de este espacio de diálogo y aprendizaje que, un año más, nos recuerda que el derecho a la salud no está garantizado en España.
¿Cómo prepararnos para los desafíos climáticos en la salud pública?
Este ha sido el título de la conferencia inaugural que corrió a cargo de Cristina Linares, investigadora y codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III. Durante su intervención recordó que la emergencia climática impacta de forma directa en nuestra salud. Las olas de calor, sequías, inundaciones e incendios forestales están aumentando en frecuencia e intensidad. Esto se traduce en un incremento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurológicas, así como en una mayor mortalidad entre los grupos vulnerables (personas mayores, dependientes e infancia).
Ante este escenario, urge construir sistemas de salud resilientes, sostenibles y que sean capaces de anticiparse a los riesgos climáticos. Y para ello, contamos con un gran aliado: la investigación. La coordinación entre el sector sanitario y el investigador es esencial para prevenir, anticipar y responder eficazmente a las crisis climáticas. Finalizó con el mensaje: la salud pública puede ser el motor común para unir la acción política y ciudadana frente a la crisis climática.
Cuando el clima acelera la desigualdad: emergencia climática y acceso a la salud
El agua es responsable del 80 % de las catástrofes naturales, ya sea por inundaciones, tormentas o deslizamientos de tierra. El experto en cooperación y desarrollo sostenible, Eduardo Sánchez, destacó que las inundaciones y las temperaturas extremas no solo afectan a la salud, sino también al acceso y a los propios servicios de salud.
Sánchez subrayó el papel del sector sanitario, cuyo prestigio y legitimidad pueden convertirse en un motor decisivo para el cambio. “El gran reto no es saber lo que hay que hacer —porque ya lo sabemos—, sino lograr que realmente se haga: ganar al sector sanitario para la causa climática y pasar de los discursos a la acción sostenible”.
Por su parte, Ricardo Angora, director de Salud y Movilización Social de Médicos del Mundo, dio a conocer nuestra intervención durante la emergencia provocada por la dana de València. La demanda de atención psicológica tras la dana desbordó la capacidad del sistema, por ello, nuestro trabajo -en colaboración con otras organizaciones y servicios sociales municipales- se centró en la atención psicológica de la población afectada y en reforzar la atención primaria en este ámbito. Además, se impulsaron acciones comunitarias junto a asociaciones vecinales y culturales para reconstruir redes sociales, fomentar la resiliencia y acompañar el duelo colectivo. Concluyó con un reconocimiento especial a nuestro voluntariado: pieza clave en la respuesta a esta emergencia.
A su vez, Farmamundi, priorizó los primeros días tras la dana la identificación de las personas más vulnerables, la entrega de material sanitario e higiénico y el restablecimiento del suministro farmacéutico, gravemente afectado. Su director general, Joan Peris, advirtió sobre las carencias estructurales que la dana dejó al descubierto: la escasa preparación de los servicios públicos frente a emergencias, la rigidez burocrática, la saturación de los servicios sociales y la exclusión de colectivos vulnerables.
¿Sigue siendo atractiva para la sociedad la idea del derecho a la salud?
En un mundo polarizado, marcado por la desinformación, los bulos y la pérdida de la confianza a las instituciones, surge una pregunta: ¿cómo podemos llegar a la ciudadanía? Xosé Ramil, experto en Comunicación y coordinador de Fundaciones por el Clima destacaba los desafíos a los que debemos enfrentarnos para conectar con una sociedad que percibe cada vez más distante nuestro discurso. “Lo que nos va a salvar de la crisis climática no son los kits de supervivencia, sino la comunidad y los vínculos que generemos”. Según el experto, la defensa del derecho a la salud requiere narrativas tangibles, emocionales y participativas, capaces de contrarrestar la maquinaria de desinformación sin caer en la polarización ni en la infantilización de la población. Solo así será posible reconstruir la cohesión social y frenar los bulos que erosionan la confianza colectiva.
Por su parte, Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, recordó que desde la década de los noventa la atención primaria y la sanidad pública han sido relegadas, mientras el sector privado se expandía. Las consecuencias son evidentes: listas de espera crecientes, masificación de consultas, desigualdad en el acceso a la sanidad… A ello se suma la percepción ciudadana del deterioro del sistema sanitario tras los recortes y la pandemia. Para revertir esta tendencia, Martín propone reforzar la financiación, el personal y la calidad del sistema público y, al mismo tiempo, fomentar la información y el debate social: “solo una población bien informada sobre las ventajas y los riesgos de ambos modelos puede frenar la privatización y garantizar un sistema universal y accesible”.
El cambio también debe de venir desde el sector sociosanitario. Como ejemplo, María Monrós, trabajadora social sanitaria y representante de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, presentó la experiencia de los y las trabajadoras sociales en la defensa del derecho a la salud. En la Comunidad Valenciana, facilitan el acceso a la asistencia sanitaria a población migrante desde el año 2000, mediante un protocolo de atención revisado y actualizado anualmente donde establece procedimientos claros de solicitud, documentación y seguimiento de los pacientes, garantizando el derecho a la salud sin vulnerar los derechos fundamentales.
¿Quién falta en la sala de espera? Interseccionalidad y exclusión en salud
La interseccionalidad permite analizar cómo distintos factores de desigualdad -como son el género, la clase social, la etnia o la situación administrativa- se combinan y se refuerzan, generando situaciones de mayor vulnerabilidad, discriminación o privilegio. No se trata de sumar factores, sino de entender cómo se entrecruzan y afectan, en este caso, al acceso a la salud.
Daniel La Parra, catedrático de Sociología de la Salud del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante, destacó la importancia del enfoque interseccional para comprender y transformar las desigualdades en salud. Este enfoque no solo permite describir mejor las diferencias entre grupos sociales, sino también identificar las causas estructurales que las originan y diseñar respuestas adaptadas a cada realidad. Subrayó la necesidad de políticas sanitarias que reconozcan esa diversidad y no se limiten a una universalidad “formal” que, en la práctica, deja a parte de la población fuera del sistema.
Por su parte, la investigadora de la Universidad Juan Carlos I, Ana Martínez, comenzó su intervención respondiendo a la pregunta ¿quién falta en la sala de espera? Su respuesta fue contundente: la sanidad universal. Matínez subrayó que el derecho a la salud se ve negado en la práctica por barreras burocráticas, prejuicios racistas y sesgos de género que atraviesan el diagnóstico, la investigación y la atención médica.
En este contexto, Elena Matamala, doctora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València expuso el caso de las personas sin hogar quienes “llegan poco, tarde y mal al sistema sanitario, no porque no lo necesiten, sino porque el sistema no está pensado para ellas”. Matamala vinculó sinhogarismo e interseccionalidad, explicando que la ausencia de vivienda interactúa con factores como género, origen migrante, identidad y salud mental. Abogó por un modelo de salud más comunitario y flexible, con equipos que se desplacen a los espacios donde viven estas personas, y por políticas coordinadas entre los ámbitos social y sanitario para garantizar un acceso universal a la salud.
Más allá de la tarjeta sanitaria: acceso efectivo de las personas migrantes y refugiadas en España
La mesa redonda abordó las barreras que enfrentan las personas migrantes y refugiadas para garantizar su derecho a la salud, más allá de la simple posesión de la tarjeta sanitaria. El debate puso el foco en la necesidad de políticas y prácticas que reconozcan estas barreras y promuevan un acceso realmente universal y equitativo.
Rafael Cid, abogado y fundador de Gentium, repasó el marco jurídico vigente y las herramientas legales disponibles para quienes se encuentran excluidos del sistema sanitario. Su intervención subrayó cómo, incluso con recursos legales, las personas migrantes deben enfrentar obstáculos prácticos para acceder a la salud.
Por su parte, Rihab Yousfi, activista y médica del Hospital Clínico Universitario de València, abordó las barreras invisibles dentro del hospital desde su experiencia. Destacó la barrera idiomática como la más invisible, además de los sesgos, diferencias culturales, desconocimiento de enfermedades, factores psicológicos, situación irregular, bajos ingresos o desempleo. Señaló que, aunque el racismo en hospitales es poco frecuente, sí existe y surge del desconocimiento y la generalización basada en estereotipos. Además, hizo hincapié en la falta de formación intercultural en el personal sanitario, insistiendo en la necesidad de educación para manejar estas situaciones de manera consciente.
Silvana Cabrera, de Regularización YA Valencia, centró su intervención en el racismo estructural en España y cómo afecta a las personas migrantes, tomando como ejemplo la gestión de la DANA para identificar necesidades urgentes y exigir la regularización extraordinaria administrativa. Cabrera defendió que la regularización no es un cambio que deban reclamar solo las personas migrantes, sino un paso esencial para lograr mejoras sociales profundas, incluyendo en sanidad, educación y condiciones laborales.
La consulta no es neutral
Sergio Salgado, de XNet, subrayó que la consulta médica no es un espacio neutral, ya que las actitudes y decisiones de los profesionales sanitarios influyen directamente en el acceso de todas las personas al sistema de salud. Durante su intervención, hizo un llamamiento al personal sociosanitario para movilizarse en defensa del derecho a la salud, destacando que actuar de manera ética y responsable no solo beneficia a quienes reciben atención, sino que también fortalece la sociedad en su conjunto: “Si es bueno para vosotros y es bueno para el mundo, es revolucionario”.
Salgado enfatizó que el personal sanitario, especialmente el funcionariado público, posee una posición estratégica para proteger los derechos de los pacientes frente a abusos de poder o decisiones arbitrarias. Señaló la importancia de conocer las normas y regulaciones, exigir instrucciones por escrito y resistir protocolos sin fundamento legal, evitando la obediencia anticipada. Estas acciones no solo resguardan a los propios profesionales, sino que también garantizan un acceso justo y equitativo a los servicios de salud para colectivos vulnerabilizados.
Comunicaciones orales
También hubo espacio para presentar algunas de las comunicaciones que se presentaron en el IV Congreso Internacional de Accesibilidad a los Sistemas Públicos de Salud. Estas estaban enmarcadas en los ejes temáticos: cambio climático, cambio de narrativas, interseccionalidad y accesibilidad.
- Exclusión sanitaria y vulneraciones al derecho a la salud en población migrante: 15 años de experiencia del CASSIN en Euskadi. Yolanda González-Rábago.
- La DANA como grieta: de las batas a las botas cuando el sistema colapsa Salomé Carvajal-Ruiz La mezcolanza de la sanidad: Desafíos y barreras de los sistemas de atención a la salud mental en la infancia y la adolescencia. Ángela Carbonell Marqués
- Prostitución, temperaturas extremas y derecho a la salud. Elsa Rodríguez Camara
- El derecho a la salud en el Perú: fundamentos, alcances y desafíos desde una perspectiva constitucional e internacional. Jose Enrique Reátegui Ríos
Este congreso se enmarca en el proyecto ACCESIBLE, que está cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y de la convocatoria de subvenciones para actividades de interés general consideradas de interés social para 2025.